|
Hace un año se me despertó la vena política con Antanas Mockus y su llamada "ola verde". Pasé a albergar la ilusión de lo que parecía un líder honesto. Meses después me tocó ver como esta alucinación era apaleada en las urnas, igual a cuando seguimos con fervor a la Selección Colombia, y no sabemos en qué momento la pasión raya con la persistencia de lo inútil.
Decidí concluir así y para siempre el tema de la política en mi vida. Sin embargo, siendo la mala suerte la sonrisa de lo despreciable, el 19 de mayo tengo el infortunio de abrir el correo electrónico y encontrármela de frente: "Citación Jurados de Votación". "¡Qué mierda!", debe ser el primer pensamiento de cada persona al encontrarse esta balota negra de la ruleta. Averigüé entonces mi puesto, y me enteré de que por tener la cédula registrada, ésta había entrado en un sorteo y me había ganado una mesa en una escuela del barrio Popular #1.
29 de Mayo. El despertador se dispara a las 6:00 a.m. Corro por la ciclovía con la certeza de que el jurado que llegue tarde regresará a su casa con una multa de cinco millones sobre sus hombros. Llego a la Estación Acevedo y hago transbordo hacia la ruta del Metro Cable, mientras recuerdo las palabras de Job: «Ten paciencia, alma mía: tú has sufrido cosas peores». Job, que pasó muchos trabajos por llevar ese nombre, nunca estuvo metido en una caja de dos por dos, colgada a más de 30 metros de altura y que se balancea más que tres elefantes sobre la tela de una araña. Me bajo en Santo Domingo. A la salida le pregunto a unos policías por la ubicación de la escuela. Nadie la conoce, pero todos me dicen que siga subiendo. Corro por varias calles, de casas pobres, con lujosos equipos de sonido a todo volumen y gente tirada en la calle con la farra aún viva. Nada parecido a las fotos que se llevan los turistas de la estación del Metro Cable y la biblioteca.
Y así, al final de una inclinada calle, encuentro mi lugar de destino. Dos policías custodian la entrada. Al fondo veo un muro alto de ladrillo, golpeado por el único rayo de sol que entra a esa hora, y que reúne a los jurados a su alrededor para calentarlos. Todos los allí presentes son hombres, mientras que en una escuela cercana, me cuenta por teléfono una amiga: "somos sólo mujeres".
Me ubican en la mesa y hacemos un repaso de las labores. Me siento a esperar hasta las 8 a.m., el gran momento en el que comenzarán a llegar los casi 200 votantes que están inscritos en esta mesa. Sigo el consejo de Macon Leary en The accidental tourist: "siempre lleva un libro como protección contra extraños", me siento a leer. Suena el campanazo de las 8, no aparece nadie. En las mesas contiguas los jurados arruman sus papeles y montan una mesa de black jack, las otras mesas los siguen y en poco tiempo se ha organizado un pequeño casino.
El consejo de Macon Leary no funciona en esta sociedad. Aquí, la gente parece incomodarse si lees a su lado y hace lo posible por arrancarte de ese mundo con cualquier nimiedad que se le ocurre. Salgo en busca de un naipe. "No hay más", me dice el tendero, y el último parqués, no más grande que un libro, lo exhibe orgullosamente un jurado bajo el brazo.
Leo. Las conversaciones de mis compañeros se convierten en una nube de mosquitos en mi oído. Suelto el libro e intento unirme a la conversación. Comento que tengo ganas de comprar un carro por cuotas, y así, el comentario más inocente se convierte durante dos horas en un infructuoso despliegue de venta por un jurado de votación que trabaja para Chevyplan.
|
 |
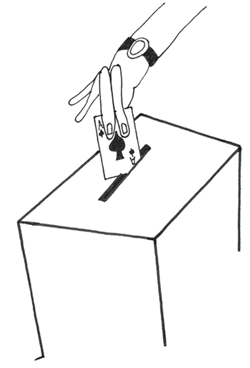
Entre ancianos insatisfechos por la falta de agitación y del quórum que quizás hubo en otras contiendas, gentes que huyen del tedio y trabajadores humildes, que siempre después de votar preguntaban por el certificado de votación (posiblemente obligados a mostrarlo en las empresas), llega el timbre de las 4 p.m. Abrimos la urna: once votos bien marcados y un voto sin nada escrito. "¿Qué se hace con el voto no marcado?", pregunta un jurado. "No sé", responde otro. "En la bolsa negra", digo. "No, ahí no, si lo metemos ahí y cerramos la bolsa, nos jodemos", me responden. Perdemos 20 minutos encontrando a alguien que nos dé respuesta. "!¿Quién carajos se viene hasta aquí para echar en la urna un voto sin marcar?!" se lamenta un jurado. Yo afirmo su comentario igualmente indignado, sin confesar que soy yo ese idiota, que pensando que los jurados teníamos la obligación de votar, no le he querido dar mi voto a ningún candidato.
Solucionamos el problema y hacemos la fila para entregar los votos, una fila desordenada, todos desesperados por huir de allí: ¡Salimos! "Hasta las próximas elecciones, muchachos", se despide un jurado seguro de que volverá en octubre, porque desde hace 20 años, dice él, no se convoca a elecciones en Colombia sin que él esté presente.
Regreso a mi casa con la insatisfacción de un día completamente tirado a la basura, inmerso en medio de un derroche de fondos que para mí siempre hacían parte del mundo de los otros. No conozco la cifra exacta, pero parece ser que alrededor de 60.000 millones en general, algo así como 40.000 pesos cada voto, es el costo de esta malversación del erario, derrochado con la seriedad de un bingo de barrio. Pero el problema no está solo en la plata, sino también en el tiempo de las más de 200.000 personas que obligadas tienen que ir a perder 12 horas de su día de descanso, esperando gente que nunca llegará.
Este era un día que tenía destinado para arreglar la casa y lavar el baño. Por lo tanto, invito a que alguno de los candidatos inscritos para la consulta realizada en Medellín, tenga la decencia de compensarme por mi tiempo perdido y, el domingo que escoja, venga y me lave el baño, ya que el 29 de mayo no tuve tiempo de hacerlo por estar trabajándole a su Partido Conservador. 
|