|
Entre nubarrones de pólvora,
nuestro historiador Rafael Ortiz
nos deja ver la segunda entrega
de las fiestas religiosas en el Parque de Berrío
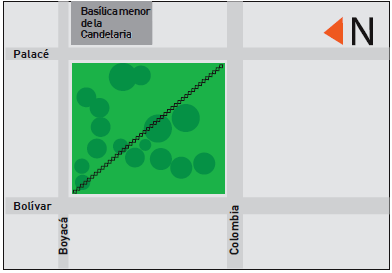 En las fiestas que se celebraban en la ciudad el día de su patrona, la Virgen de la Candelaria, y el día del Corazón de Jesús y el de la Virgen del Carmen, y el 7 de diciembre, cada jornada tenía un programa novedoso que iba intensificándose a medida que se aproximaba la fiesta principal. En las fiestas que se celebraban en la ciudad el día de su patrona, la Virgen de la Candelaria, y el día del Corazón de Jesús y el de la Virgen del Carmen, y el 7 de diciembre, cada jornada tenía un programa novedoso que iba intensificándose a medida que se aproximaba la fiesta principal.
Venían de otras regiones muchos jinetes que dejaban sus caballos en los numerosos mangones que rodeaban el sector. Los libertos o vertidos se hacían cargo de los animales por un costo mínimo, no solamente para alimentarlos sino para sanarlos. Se admiraban los dueños de que, aún entre cientos de caballos, los cuidadores podían distinguir con exactitud el de cada quien.
Ya cerca el día de la fiesta, y con mucha discreción, la pólvora pasaba, por ejemplo, de la lucha de las soplonas a la pelea de la Madremonte o de La Llorona. Estos mitos, y otros muchos, eran aprovechados con ánimo moralizador y un poco de terrorismo, pero de todos modos a la gente le agradaban esas dos horas nocturnas en que los niños eran felices amarrando los flecos de pañolones y mantillas con las puntas de las ruanas y dejando a los novios atados, y todos en general se emocionaban con el estallido de los petardos, las chispas de luces y el humo acre que magnifica los peores sentimientos humanos y los vuelve placenteros.
Aunque el día de la patrona había festejos de toda clase, la verdadera fiesta era el último día de la novena. El rezo ni se oía por la gritería que se formaban dentro de la multitud por los desplazamientos de las vacas locas cargadas de truenos y tacos. Todo con el acento de madera de la chirimía de Girardota, expertos en el manejo de la matraca, los corroscos y otros instrumentos de sonar ríspido.
Casi podríamos asegurar que dentro de la iglesia ocurría una ceremonia y fuera de ella un pandemónium. Recuerden que dentro de la iglesia alumbraban unas precarias lámparas de aceite y afuera, bajo las luces evanescentes de la pólvora, la oscuridad alcahueteaba a las parejas, que con habilidad de enamorados mimetizaban sus arrumacos. Grandes motivos de regocijo popular eran las oportunas chanzas de doble y triple sentido, y abundaban los desórdenes creados por el más mínimo motivo.
LA FIESTA DEL ALFÉREZ
Una de las cosas más importantes para el alférez era la variedad de comidas que le ofrecían desde las vísperas. El día de la celebración, estas comidas o sus restos, que generalmente ocupaban varias mesas, se retiraban a eso de las tres de la tarde y en su remplazo aparecían los huevos de agua (se les sacaban la yema y la clara y el cascarón se llenaba con agua). Así terminaban las fiestas, con la gente escondiéndose para evitar la destrucción de sus vestidos.
Una vez concluidas las fiestas seguían algunos matrimonios de las hijas de los alféreces, hecho que ennoblecía a determinadas personas que no podían ocultar de ninguna manera su origen mulato. Según el número de matrimonios y la calidad de los maridos, para el alférez era o no un éxito la fiesta. 
|