|
Ni siquiera había leído nada: me bastó con ver la carátula de Abraham entre bandidos de Tomás González — el dibujo de un hombre subiendo, visiblemente extenuado, por un camino bordeado por un magnífico matorral— para desear ir de caminada por alguna de las montañas del valle. Me pasa todo el tiempo: muero por leer una novela con animales salvajes después de llegar, con mis hijos, del paseo bienal al zoológico; o, viceversa, por leer El viaje del elefante de José Saramago ardo en deseos de visitar el zoológico. Pero entonces, como dije, me ganaba la ansiosa fiebre de salir de excursión por algún camino de herradura, entre cumbres y cañadas.
Un par de semanas después de la epifanía bibliográfica, cuando esta ya amenazaba con disolverse entre las imágenes e insinuaciones de Seda de Alessandro Baricco, mi tío Chalo me llamó para convidarme a pasear por Corrales: ese retazo de hacienda, estación de guardabosques, bosque añoso y sitio arqueológico sembrado en la mitad de la falda oriental del cerro Quitasol, en Bello, a más de dos mil metros de altura sobre el nivel del mar. De inmediato olvidé a Hervé Joncour y a sus huevos de gusano de seda, y volví sobre las imágenes de ramas, helechos y yerbajos de la carátula de Abraham entre bandidos, mezcladas con el recuerdo fugaz de un libro de viajes leído muchos años atrás, De Medellín a Bogotá de Manuel Pombo, en que el autor viaja por caminos impracticables montado en un caballo llamado Cuesco; era eso o esculcar en la memoria, como recurso de ambientación, un par de páginas insufribles de Los sueños de Luciano Pulgar del Dr. Marco Fidel Suárez, el único escritor famoso de Bello que yo había leído (del modo fragmentario y apático con que suelen acometerse las lecturas colegiales).
Chalo ha sido, varias veces, el Virgilio que me ha guiado en el conocimiento de las cosas del mundo. Fue él quien me inició en el gusto por las caminadas, cuando yo tenía diez años y me llevaba, junto con mis primos, por los caminos que conectan a Bello con San Félix, el Cabuyal y San Pedro. Pero también fue mi mentor intelectual: por la misma época, durante una temporada en que él había recalado en mi casa por los azares de su vida de carpintero hippie, me llevó a conocer la Biblioteca Pública Piloto. Recuerdo muy bien que, mientras Chalo ojeaba libros sobre el tallado de la madera y las técnicas de la alfarería, yo me embebía con los volúmenes de Lo sé todo, una enciclopedia infantil en que temas de cualquier índole, magníficamente ilustrados, se sucedían sin ton ni son. En mi cabeza quedaron los artículos sobre La Eneida y los hipopótamos africanos —porque también los hay del Magdalena Medio—, es decir, viajes y naturaleza; mi suerte, pues, estaba echada desde entonces.
Nos encontramos a un lado del Éxito de Niquía, en una caseta en que los escasos madrugadores del 8 de diciembre tomaban café con buñuelos. Chalo vestía de un modo que evidenciaba su baquía por las trochas del Aburrá: botas de caucho, sudadera de tela impermeable, camiseta blanca de manga larga y un morral mínimo del que sobresalía el grueso cuello, con tapa azul, de un tarro de agua. Yo llevaba tenis bajos, bluyines y camiseta a rayas rojas y azules: un atavío que, muy pronto, los lodazales del camino y la avidez de los mosquitos montunos delatarían en su total inconveniencia. Pero en los primeros minutos del paseo yo no pensaba en eso, entusiasmado como iba por saber que había madrugado (mientras tanto, el resto de la humanidad se revolcaba en la molicie), respirando con exagerado aparato el fresco aire comprimido bajo los árboles. Recuerdo muy bien haberme sentido pleno de dicha cuando, tras doblar en un recodo del camino, apareció ante nosotros un cuadro con una cerca pastoril, una hilera de pinos custodios y un mullido tapiz de hojas aciculares, secas hasta el rojo, que apagaba nuestros pasos. En un colmo de coherencia, Chalo, que marchaba adelante, se me antojó como el hombre que avanza por la portada de Abraham entre bandidos.

Cuando menos pensé, ya estábamos sobre el viejo camino empedrado que conduce directamente a Corrales: esa senda que algunos arqueólogos locales, basados en el estudio de los grados de inclinación, la anchura promedio del andén, la disposición de las piedras y las maromas efectuadas para facilitar la canalización del agua llovida o desbordada, tienen por prehispánica. Así, muy pronto deseché la imagen que me regalaba el libro de Tomás González y me concentré en rescatar alguna remembranza en que la fronda silvestre se combinara con una reliquia cultural enmohecida. La imagen llegó muy pronto: evoqué un pasaje memorable de Ursúa de William Ospina en que el joven aventurero español, empeñado en batir a sablazos un bosque espesísimo, descubre que decenas de estatuas labradas por remotos aborígenes se esconden entre ramas, bejucos y musgos.
|
 |
Con esa sugestión en la cabeza, ni siquiera me desanimó el hecho de que, más allá del promedio de la cuesta, el camino se ampliara con una exageración que ha llevado a otros arqueólogos a suponer que la obra fue hecha por finqueros modernos, interesados en arrastrar por allí sabe Dios qué máquinas o vehículos.
Tarde o temprano tenía que fundirse mi resistencia de caminante, más literaria que biológica; o, más bien, una aptitud del pasado, por completo arruinada a causa de mis pasivas rutinas de escribidor. Me resbalaba sobre las piedras, jabonosas con la lluvia que, la noche anterior, había arruinado en todo el valle del Aburrá el festejo de las velitas. Chalo inventaba estaciones de vez en cuando, con el único fin de no dejarme muy atrás; yo, agotado como el caminante de la carátula —por lo visto, me había llegado el turno de personificarlo—, llegaba hasta él con esfuerzo, abrumado por la magnífica cara —mal afeitada y sonriente, de perro ladino— con que me miraba, seguramente acordándose de las admoniciones que me hacía más de un cuarto de siglo atrás, cuando me veía flaquear en las caminadas con los primos: "¡Eso, güevón! ¡Seguí comiendo salchichitas al desayuno!". Felizmente, teníamos que llegar a Corrales en algún momento.

El camino, cuyo último tramo se interna en un lóbrego y frío bosque de pinos, desemboca en un prado ligeramente pendiente; y este, a su vez, tras el obstáculo de un arroyito que cobra vida en la temporada de lluvias, conduce a un nuevo corredor de árboles a cuya vera se alza la cabaña en que un par de guardabosques se entregan a todo tipo de quehaceres prácticos y misticismos privados. Siguiendo por la senda, a mano derecha, está el epicentro de aquella heredad: un redondel en piedra, con muros bajos y diámetro de unos cuatro metros, en cuyo centro se alza un extraño amontonamiento de piedras con tendencia a rematar en punta; en suma, una construcción inquietante, al punto de suscitar tanto el interés como la desconfianza de los arqueólogos. Más adelante, torciendo levemente a la izquierda, se distingue un sistema de muros de contención sobre el que descansan varias terrazas de cultivo, o mejor, lo que antaño fueron terrazas. Hay quien dice que, no hace mucho, un propietario adecuó esos campos para sembrar naranjos y levantó el redondel a modo de atracción ociosa; sin embargo, no lejos del camino de piedra, un arqueólogo encontró rastros de actividad humana que, examinados en el laboratorio, revelaron una antigüedad de más de 1.700 años. Asimismo, de varios pozos de sondeo han sido extraídos fragmentos cerámicos de legítima vetustez. De modo que, por más que sus huellas se confundan inextricablemente, es claro que aborígenes precolombinos y mayordomos del siglo XX hicieron de las suyas en Corrales.
El embrujo —que en mi caso, paradójicamente, es el estado de serenidad— se rompió cuando abandonamos el redondel y nos acomodamos bajo el alero de una casa vetusta que, tras un macizo de gramalote, se alza en un extremo de la meseta. Sobre un montón de leña, un par de afrecheros que se disputaban algún bicho me hizo pensar en La balada del pajarillo de Germán Espinosa. La fiebre empezaba otra vez. Pensé —con tanta curiosidad como resignación— que el enigma arqueológico sin resolver, las previsibles incidencias de la bajada por un camino resbaloso o, en fin, el intenso bucolismo del cuadro con aves y leños me poseería al volver a casa, resultándome imposible retomar con serenidad la lectura de Seda. Al final, la visión del extraño monumento se impuso sobre las caídas y los trinos de la naturaleza: en mi biblioteca, ya bañado y entregado a una dulce extenuación, avancé con seguridad por las páginas de un cuento de Ciro Alegría en que un muchacho y un viejo atraviesan una sierra andina hasta llegar a una apacheta, sitio en que se amontonan las piedras que se ofrecen a las deidades de un antiquísimo culto telúrico. El orgasmo llegó con una frase: "…la roca estallaba en una dramática afloración". 
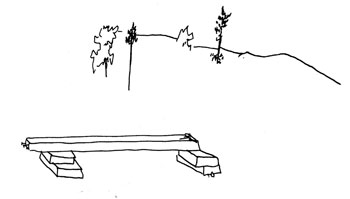
|