|
Era la primera vez que iba a salir con Sandra de día. La había conocido unas semanas antes en un bailadero de salsa llamado El Tíbiri y tras varios encuentros nocturnos se había llegado el momento de vernos a plena luz del sol.
La idea era hacer un picnic en algún descampado en Santa Elena y con anticipación elegimos un martes ordinario. Como en esa época era empleado, gestioné un día libre gracias a varias horas compensatorias que había sumado por trabajar los domingos.
El punto de encuentro era en la entrada de Carulla, al frente de la plazuela de San Ignacio. Allí compraríamos el mecato para la jornada campestre y luego tomaríamos la buseta hacia la fría Santa Elena.
La noche anterior me sumergí en pensamientos entusiastas sobre mi nueva relación con Sandra; mientras me dormía, imaginé el picnic clásico, con mantel de cuadros, vino, aceitunas, sánduches gourmet y postre de fresas, y me pregunté cómo sería el nuestro, torpe, criollo y romántico.
El martes, con la alegría de no ir a trabajar, me levanté temprano y disfruté el pasar de las horas mañaneras sin bañarme ni vestirme para ir a la oficina. Justo antes de salir, Sandra llamó para decirme que Carolina, una muy buena amiga suya, se había anotado al paseo.
A las diez nos encontramos. Después del saludo y la presentación de rigor, Carolina dijo que nos fuéramos pues. “¿Y la comida?”, pregunté. Carolina miró a Sandra extrañada, y Sandra dijo “vamos así” y me tomó de la mano.
Consciente de que me faltaba información, me dejé llevar por las mujeres. En el serpenteado camino hacia Santa Elena pensé varias veces cómo íbamos a resolver el tema del almuerzo y en qué iba a quedar el picnic que había organizado con mi nueva noviecita, que ahora incluía a su mejor amiga.
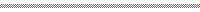
Nos bajamos en la vía principal y nos metimos por una carretera estrecha. Caminamos unos metros y por un intercambio de frases de las chicas intuí que íbamos a buscar hongos. Sandra me miró de reojo. Guardé silencio. Un susto se me instaló adentro porque nunca había estado en una honguiza.
Nos metimos por un lado de la montaña, arrastrándonos debajo de un alambrado de púas. Del piso agarré un palo de un metro para tener un polo a tierra, por si aparecían los tales hongos, aunque no me importaba porque apenas estaba asimilando el súbito cambio de planes y tampoco creía que los fuéramos a encontrar y si era así, que fueran para comerlos en el acto. Así fue como me sorprendí, un día hábil, con dos mujeres casi desconocidas, deambulando por rastrojos y campos, emocionado cada vez que me topaba con una plasta.
Pasamos por fincas ajenas con las miradas apuntando al suelo y al rato empezaron a aparecer boñigas secas, otras no tanto. Los tres nos fuimos abriendo, abarcando cada uno el sector más amplio posible. Al principio no encontramos nada, pero seguimos cruzando potreros hasta que empezaron a aparecer dos, tres, a veces un solo hongo camuflado con otros no alucinógenos. “Esos no, esos son hongos de caballo”, dijo Caro.
Después de un buen rato de recolectar, nos juntamos, cansados ya de mirar para el piso, y nos sentamos en un montículo pequeño, en medio del último terreno examinado.
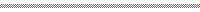
Sin ninguna antesala empezamos a comernos los hongos puros y silvestres. El aspecto en la boca era gelatinoso y algo seco, y sabían a tierra de capote. Luego hicimos unos sanduchitos con unas galletas festival de mora, el único alimento que Caro llevaba en su jíquera.
En total comí un manojo de hongos, en algunos de ellos y debajo de las setas, vivían unos diminutos gusanos transparentes a los que se les podía apreciar un fino hilo azul oscuro que los atravesaba de un extremo a otro. Con seguridad me tragué algunos. Había hongos secos y húmedos, y a todos se les veía un color púrpura como traído de un planeta formado con otros caldos.
|
 |
Detuvimos la ingesta. Las mujeres parecían tranquilas y experimentadas. Caro sacó un poco de marihuana y una pipa de marfil con mango de madera. Fumó y yo le pregunté: “¿No es malo combinar?”. Me respondió con el humo saliendo de su boca: “no, al contrario, potencia el efecto”.
Caro tenía sus rodillas apoyadas sobre mi muslo derecho y a mi izquierda se sentó Sandra. Todos estábamos ya con el efecto potenciado, relajados, pero más relajada Caro que en ese momento dejó escapar una flatulencia. Hubo un silencio y tal vez murmuraron unas risas; parecían muy frescas y hasta se descuidaban con sus escotes amplios y carnosos.
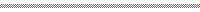

Me sentí en trance. Miré al cielo y vi en las nubes unos dedos cruzados, como pidiendo buena suerte. También estaba Tribilín con un casco de fútbol americano mirando para un lado. De repente me dieron ganas de vomitar. También sentí que el bulto intestinal se me desprendía. Le conté a Sandra: “fresco, eso es así al principio, ya se te quita”, me dijo. Permanecí sentado, esperando a vomitar, e inclusive preparándome para que todo mi aparato digestivo se desgonzara.
Respiré profundo, cerré los ojos y empezó el viaje. Era un tapete rojo titilando y millones de cables ondulados danzando por todo ese fondo rojo. Sorprendido por esa escena robótica detrás de mis párpados, levanté la cabeza y busqué a las peladas, pero lo que me encontré, ya con los ojos abiertos, fue el movimiento compacto del abra de espartillo. Era otra danza perfecta de cada rama y cada flor amarilla moviéndose en olas, formando un inmenso mar de hierbas.

Traté de salir de la alucinación para buscar a las chicas y hubo mareo; me di cuenta de que uno no podía hacer el esfuerzo de caer en la realidad porque aparecía la maluquera. Había que encontrar un equilibrio en el viaje, sin irse mucho y sin salirse del todo. Las mujeres aparecieron y me agarró un frío aterrador. Empecé a temblar, pero oí que alguna dijo: “no está haciendo tanto frío”.
Corrientazos de fuego sustituyeron la sensación de frío y la tembladera. Eran descargas placenteras como culebrillas calientes y frías recorriendo el cuerpo; las hojas pequeñas de unas matas que estaban a mi lado crecían y decrecían, respirando con su tamaño.

Caro bostezaba a cada momento y le salían muchas lágrimas, yo también empecé a bostezar como un león recién levantado. Y los tres empezamos a escupir. Comer hongos genera babas, lágrimas sin sentimiento y bostezos sin sueño ni hambre. Di unos pasos y me pareció ver a un conocido con una pelada que no era la novia. Ya no sabía qué era realidad y qué alucinación o mezcla de ambas. La mayor parte del tiempo Sandra estuvo con Caro, y así era mejor. Cada vez que miraba a Sandra me daban náuseas y se lo dije. Tal vez me pasaba eso porque ella había estado muy ligada a mi realidad y la realidad no puede estar invitada a un vuelo de hongos.
|
 |
Me rezagué. Las chicas avanzaban adelante con torpeza. Un coletazo de conciencia me recordó el picnic que ya no sería. Lo que iba a ser una tarde de amor recién nacido al aire libre, se había convertido en una travesía sicodélica en la que ni siquiera podía agarrarle una mano a mi amada porque me atacaban las arcadas.
Comprendí que debía pasar solo y me alejé algunos metros de las mujeres: era imposible comunicarme con ellas, cada frase era espulgada con rigor e imaginación. El diálogo caía al vacío porque suponíamos lo que los otros pensaban.
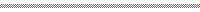
Pasó una nube que despejó el sol. Sentado cerré los ojos y recibí los rayos. Sentí la energía del astro penetrando en mi cabeza, y me volví espartillo, brotado de la tierra. El viento nos movía a todos por igual. A las hierbas y a mí. Me había convertido en una de ellas y entendí por qué las plantas buscan la luz.
La alucinación fue interrumpida porque las peladas querían moverse. Decidimos avanzar y paramos cerca de un bosque de pinos. Me acosté junto a uno de los árboles y ellas siguieron circulando por ahí. Las veía como unas hadas desgualetadas, locas, tetonas; reían y conversaban con arbustos y contemplaban flores de cerca. Durante un rato las detallé, hasta que miré una masa verde que tenía al lado; era un musgo, y al enfocarlo me dio la bienvenida a su mundo mediante la dilatación de sus pelusas más menudas.
Arriba estaba azul pero de pronto nubes grises y brillantes aparecieron, empujadas por el viento, y se entrelazaron. Todo el firmamento era de líneas comunicadas, como un costillar. Abrazándome a mí mismo, con los ojos abiertos, luego cerrados, permanecí absorto en el cielo y detenido en el tiempo.
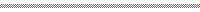
Los gritos de Caro y Sandra me volvieron a la realidad. Una paranoia cruda se había apoderado de ellas porque dos hombres se aproximaban hacia nosotros. Se veían a lo lejos. No teníamos ni la más mínima idea de dónde estábamos parados, sólo se divisaban mangas y una que otra casa remota.
Los sujetos se acercaban con decisión. Me incorporé y empezamos a caminar, casi a correr, pero tratando de que no pareciera una huida. Caro empezó a llorar y dijo que nos iban a atracar y a matar. Y lo creímos. Antes de salir del potrero los hombres nos llamaron, pero aterrorizados seguimos derecho sin voltear la mirada.
Con la respiración agitada y después de mal bajar barrancos y cruzar charcos llegamos a una carretera. Caminamos no sé cuanto tiempo, pudo ser una hora o tres, o quince minutos, hasta llegar a un restaurante campesino. Allí tomamos agua de panela y comimos unos trozos de pan. Con la mirada perdida estuvimos otro tiempo indefinido.
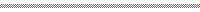
En el bus hacia Medellín vi que teníamos pantano hasta las rodillas. Íbamos abstraídos, callados; sentía las plegaduras del cerebro adoloridas y deshidratadas. En el centro tomamos un bus hasta Carlos E. Restrepo y sentados por ahí, bebiendo sorbos de una botella de agua, terminamos de aterrizar.
Cuando anocheció, aún veía fugaces poliedros de luz. Poco a poco fui recobrando mi estado natural, mis reflexiones normales. Las chicas habían ido por cerveza mientras yo pensaba en que era inminente llegar a casa, escribir toda la experiencia de este vuelo inesperado y planchar la camisa que iba a ponerme para ir al otro día a la oficina. De amor no quería saber nada. 
|