|
Apenas
unas lagartijas arrugadas y verdes
se acuestan en los muros, orinan
casi a diario sobre el pellejo
del sabio constructor
Antonio Cisneros, Comentarios reales
Después del enésimo giro en la carretera que de Aguas Calientes sube a Machu Picchu, las casas puntiagudas de la famosa ciudadela aparecen recostadas al cerro frontero. Me sobreviene, inevitablemente, un estremecimiento del cuero cabelludo comparable con el que sacude a un niño en su primer avistamiento del mar. El segundo sobrecogimiento ocurre veinte minutos más tarde, cuando, sobre una alta terraza del oriente de la villa, estoy, sin papel de por medio, ante la misma imagen difundida en las revistas de la National Geographic: al fondo el aguzado Huayna Picchu y, más acá, un dédalo de muros de piedra en cuyo centro se alarga un escalonamiento de terrazas de césped. Clavado en aquel atisbadero se me ocurre, apenas, la parodia fácil de una frase trillada: ver Machu Picchu y después morir.
Apenas empiezo a moverme por los callejones centenarios y ya aparecen ante mí las emblemáticas llamas andinas. Poco importa que se trate de un truco escenográfico: su actitud imperturbable le viene bien a este conjunto de piedras que, descubierto apenas en 1911 por Hiram Bingham —un gringo aventurero y rapaz—, parece servido ya hasta el fin de los tiempos. Una llama de cabeza oscura y lomo café me vigila mientras masca su bolo de yerba; su actitud de quieta soberbia es la misma del templete que le da sombra a su desayuno. Tengo conciencia de que no se trata de un encuentro corriente: la distribución de este camélido engreído y magnífico no toca a Colombia, como no sea en las caricaturescas producciones de Hollywood que suponen a Suramérica como la versión enfermiza de un gigantesco México andino. Así, sólo me queda disfrutar que decenas de llamas se paseen por las antiguas terrazas de cultivo de Machu Picchu, por completo indiferentes a los aspavientos turísticos.
Recorro con precaria atención el sector suroriental de la villa: me distraen la pesada conciencia de la trascendencia histórica, las especulaciones del guía sobre una ciudad de la que no hablan las crónicas, el embotellamiento de cientos de visitantes y el sol inclemente de agosto. Como si se tratara de los chispazos de lucidez que interrumpen un entresueño pertinaz, voy coleccionando poco a poco algunos hitos del camino: el portón de la ciudad, el templo de las tres ventanas, una pared en ángulo tallada en la misma piedra, el recinto que amplifica los murmullos, las maquetas en roca de las montañas circundantes, la piedra irregular —trapezoidal, con salientes cuadrangulares— sobre la que los visitantes alargan sus manos para ungirse de sabe Dios qué emanaciones. El resto del tiempo estoy lejos de allí, perdido en los picos nevados —filudos dientes de perro— que enmarcan el paisaje o en el hilo verde del lejano río Urubamba, en el fondo del precipicio. Por razones que no entiendo, la fama de este enclave inca sólo alcanza los edificios de piedra y desdeña una soberbia natural circundante que no le va a la zaga.
Todo cambia cuando, al otro lado de la franja de césped, alcanzo los tambos por donde se accede a la zona noroccidental de la ciudadela. Satisfecho de grandezas, ahora me distraigo buscando guijarros para llevar a casa. El guía se adelanta junto con el grueso de su público, y eso me permite degustar con más libertad el paseo. Descubro entonces que estoy en lo mejor de la urbe inca: en un sector laberíntico donde podría jugarse la más perfecta versión del milenario juego de las escondidas, entre muros convincentemente derruidos y al paso de los lagartos medianos que gobiernan los callejones. Me aferro a una conclusión que, con seguridad, vale más que el botín de una piedrecilla: la mejor experiencia en Machu Picchu sería aquella, imposible, de recorrerla en calidad de explorador solitario. Ha de ser más emocionante toparse, inopinadamente, con el cóndor que ha sido tallado en una enorme roca del suelo, que llegar hasta él uncido al yugo de un libreto comercial. Lo que sea esencialmente esta urbe —sus ecos, sus movimientos, sus apariciones, sus colores— se hace ininteligible en medio de la aparatosa peregrinación mundial que la invade de sol a sol. Pero es quimérico pretender cambiar tal orden de cosas y, como quiera que sea, me siento conforme con el sacramento contaminado que permite mi época.
Cuando el guía nos concede la libertad de deambular a nuestras anchas me descuelgo por la ladera que ya había avistado en el bus de Aguas Calientes. Me detiene, muy abajo, un muro grueso que marca el fin del trazado urbano. Diez metros hacia el Huayna Picchu la pared se parte en dos, como si hubiera sido pisada por un gigante. Pienso en una guerra india salida de madre hace seiscientos años y en un terremoto devastador como los que han pasado factura a Lima. Al final me quedo con una explicación más benigna: la selva de la sierra ha carcomido la construcción durante los muchos siglos que duró la soledad de Machu Picchu; de hecho, para que nadie olvide el protagonismo de esa fuerza silenciosa, la administración peruana ha dejado incólume, junto al templete de las tres ventanas, un árbol frondoso.
Lejos de mi escondite, en la ladera de enfrente que corona una antigua garita solitaria, los visitantes corren de un lado para otro con la angustia de no saber cómo sacar el mejor provecho del par de horas que faltan para el cierre del parque. Quisieran poseer el don de la ubicuidad para beberse la totalidad del complejo monumental, pero ignoran lo esencial por más que lo sugieran miles de piedras: en este rincón del mundo lo que más vale es la quietud. 
|
 |



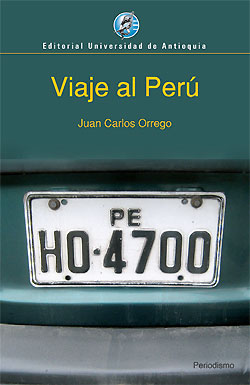
Viaje al Perú
Juan Carlos Orrego.
Editorial Universidad
de Antioquia 2010
|