|
Cuando un guayabo termina con una cadena que va de la muñeca a la camilla, un cuarto blanco de cuatro metros de altura, cuatro tandas de pastillas diarias y un psiquiatra que entrega acertijos náuticos, no hay que dudarlo, la fiesta ha terminado.
Ya estaba allí, en la unidad de cuidados especiales, los cuidados intensivos de un hospital siquiátrico. Luego del breve interrogatorio de un médico, un enfermero corpulento me pidió que le entregara la correa del pantalón y todos los objetos metálicos. Me requisó y le entregó las cosas a mi acudiente –Gabriel, un amigo que me había llevado desde la sede de urgencias de la EPS, porque a los diagnosticados con "desórdenes mentales y del comportamiento" no se nos permite andar solos– y le dio instrucciones para que me trajera lo esencial. Aproveché para pedirle algunos libros para lo que se venía. Se fue y quedé sentado en una silla del pasillo por el que caminaban una mujer de unos cuarenta y cinco años, de ojos verdes y rostro pálido, y un hombre semicalvo de unos cincuenta años, gafas y barba incipiente. Ella caminaba de un extremo al otro, lentamente, casi arrastrando los pies, mirando siempre al frente. El hombre también deambulaba pero pronto se sentó a mi lado y me preguntó por qué estaba allí. "Alcoholismo", le dije. "Yo también estoy por consumo", dijo, "pero de bazuco". Nos presentamos, se llamaba R. El enfermero me entregó un par de pastillas y un vaso de agua: "es para la ansiedad, don Pablito". Las tomé y me pidió que abriera la boca y levantara la lengua. Al rato las pastillas comenzaron a hacer su trabajo y me fui hundiendo en una quietud casi completa: solo movía los pulgares y los índices de las manos. Estuve ahí sentado conversando con R. hasta que llegó mi acudiente. Me trajo una barra de jabón, un tarro de champú, un cepillo de dientes, un desodorante, una toalla y cinco libros. Me asignaron una cama en una habitación, junto a R.
La pieza tenía unos cuatro metros cuadrados más el espacio del baño, que no tenía puerta ni cortinas, solo el sanitario y el tubo de la ducha. La puerta del cuarto, que los enfermeros cerraban por fuera, era de madera, alta, porque la altura de la caja que me asignaron era de casi cuatro metros. En la mitad de la puerta había un rectángulo de vidrio de unos cincuenta centímetros de alto por veinte de ancho. Cuando me cansaba de estar en la cama me paraba a mirar por el vidrio hacia el pasillo. Pero la mayor parte del tiempo la pasé tendido en la cama, leyendo a ratos, conversando con R., a veces durmiendo. El sueño era una bendición pero no llegaba fácilmente si uno no estaba bien dopado. Pero R. y yo no éramos de los que había que dormir a la fuerza. A mediodía abrían la puerta para que saliéramos a almorzar. Éramos doce internos en total en esa sección. El primer día no fui capaz de comer así que le cedí mi almuerzo a un muchacho que comía con muchas ganas. Conversando con él en el pasillo, supe que era soldado y que estaba internado porque se desesperó y amenazó con una granada a sus compañeros. Tomamos las pastillas y regresamos a los cuartos.
A las dos de la tarde llegaban las visitas. Debíamos recibirlas en turnos de a tres, durante quince minutos y con un máximo de dos visitantes por enfermo. Fueron mi amigo acudiente y dos primas. El muchacho más joven de la sección recibía a su novia en una de las mesas del almuerzo. Él empezó a alzar la voz y la cogió por los hombros. Dos enfermeros grandotes los separaron y comenzaron a bregar con el muchacho. A pesar de ser esmirriado y mucho más pequeño, les dio buena lidia hasta que llegó un tercero y lograron reducirlo. El muchacho gritaba "yo no le iba a pegar hijueputas, suéltenme", una y otra vez. Lo llevaron hasta su pieza y supongo que lo amarraron a la cama. Siguió gritando durante un buen rato mientras los calmantes hacían lo suyo. La visita terminó ahí. En el cuarto le comenté a R. mi sorpresa por la fibra del muchacho. R. me explicó con paciencia: "no es tanto la fuerza, es que cuando uno se enloquece no le importa nada".
Al día siguiente, después del almuerzo, un enfermero nos dijo a R. y a mí que ya nos habían asignado dos piezas en el ala de pensión. Me alivió saber que iba a tener un cuarto para mí solo. Acomodé mis cosas y salí a caminar por ahí. A los de pensión nos permitían salir al parque que quedaba en la entrada del hospital, ir a la cafetería y a una sala de televisión. No esperaba encontrar a tantas mujeres: un grupo de muchachas entre los quince y los veinte años y otro de señoras desde los cuarenta hasta los setenta años más o menos. Ellas estaban en el primer piso del edificio y los hombres en el segundo y el tercero. En el segundo piso, donde me ubicaron, había una sección cerrada a la que llamaban "intermedios": allí estaban los presos que los psiquiatras diagnosticaron con alguna enfermedad mental. Pero a algunos prisioneros que llevaban un buen tiempo purgando su condena y se habían comportado bien se les asignaba una pieza en el ala de pensión. Dos de ellos eran ahora mis vecinos: J., un joven profesor de educación física, más grande que el enfermero más grande, que en una pelea le enterró un cuchillo en la cabeza a su contendor. Recordé la lección de R. y me imaginé la potencia natural de semejante cosaco multiplicada por la locura, y no me sorprendió que hubiera logrado penetrar el duro hueso de un cráneo con la sola fuerza de sus manos; y T., un paisano y conocido mío de cuyo crimen yo me había enterado años atrás: mató a uno de sus vecinos. En el tercer piso había un muchacho de unos dieciocho años que también mató a otro: "no sé porqué lo maté, no me acuerdo de nada", me dijo, "estaba muy embazucado".
A las seis de la mañana nos despertaba un enfermero y luego del baño salíamos a tomar el sol o a ver televisión. A las ocho nos daban el desayuno –chocolate con tostada y huevo tibio– y la primera dosis de pastillas. A las doce almorzábamos –una sopa de vegetales, arroz y carne casi siempre en albóndiga porque solo nos permitían usar cuchara– y tomábamos la segunda dosis. A las seis de la tarde comíamos, recibíamos más pastillas y se nos ordenaba permanecer en el edificio, pero esta orden solo era cumplida por las mujeres, a quienes les cerraban la puerta de su sección, mientras que los hombres podíamos vagar otro rato por ahí. A las nueve nos daban la última ración de medicamentos y nos debíamos encerrar en las habitaciones. Había un aviso grande con las normas para los internos: prohibido tener relaciones amorosas, entrar al cuarto de otro, fumar, tener teléfono celular y computadoras portátiles. A los visitantes se les prohibía llevar "comida de sal".
|
 |
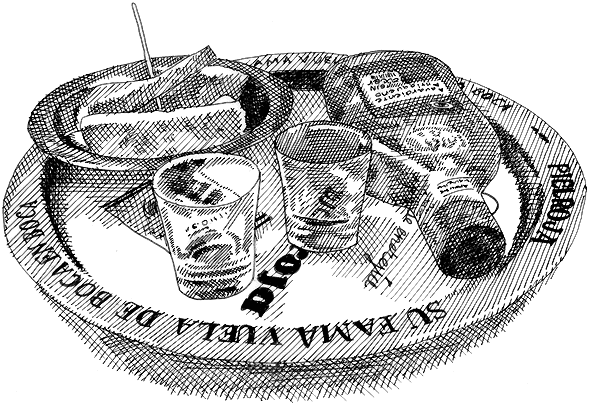
|
|
La comida estaba diseñada, supongo, para cumplir su función más básica: nutrir. A quienes sufrían de diabetes o tenían alguna dieta prescrita por los médicos les tocaba un alimento todavía más insípido que el nuestro. Diego, un amigo, estupendo cocinero, se ofreció a llevarme buena comida, y lo hacía en las horas de visita escondiéndola en pequeños recipientes de plástico. Nunca pensé que un buen plato pudiera alegrar tanto la vida. Durante las horas de comida obligatoria yo tenía entonces que deshacerme de mis raciones de algún modo. Acordé dárselas a T., mi paisano, pero debíamos andar con cuidado porque eso estaba prohibido y en el comedor había enfermeros vigilando. Nos hacíamos en un rincón y, a medida que T. vaciaba su menaje, yo se lo recibía y le pasaba el mío.
Al tercer día comencé a hablar también con las mujeres. Una muchacha de unos dieciocho años, muy alegre y conversadora, estaba allí, según me contó, porque había tomado conciencia de que algún día iba a morir y toda la gente que quería también, y como no paraba de llorar los familiares la llevaron al psiquiatra. Volví a ver a la señora de los ojos verdes y ahora parecía otra: lucía mucho más joven y caminaba resueltamente, sin asomo de la languidez que exhibía cuando recorría el pasillo. En general, el grupo de las mujeres era más unido que el de los hombres: todas, jóvenes y viejas, se sentaban a tomar el sol, hablaban y se reían. Una señora de unos 55 años, alta, gruesa, doña S., se la pasaba contando chistes o anécdotas. Era una visitante más o menos asidua del hospital: sus hijos y esposo la internaban porque ella y unas amigas se iban para La Galería en Manizales y se encerraban a beber y a fumar bazuco hasta que sus familiares la encontraban después de varios días de búsqueda. Contaba sus hazañas con desenfado y agregaba: "como ya nos conocen todos los metederos, ya cuadré con una amiga pa' que la próxima vez nos vayamos pa' Chinchiná y ahí sí no nos encuentra ni el diablo". Una hija muy bonita la visitaba todos los días, y mirándolas juntas alcancé a ver también la belleza juvenil de doña S.
Por las noches veíamos televisión juntos antes de encerrarnos en los cuartos. Buscábamos películas dobladas al español porque uno de los señores no podía leer los subtítulos a la velocidad que los pasan. Venía de la zona rural de Pácora y había tomado una tremebunda dosis de veneno de la que se salvó de milagro. "Esa no la vuelvo a hacer", me dijo. Le pregunté si lo que no iba a intentar de nuevo era el suicidio o el método. Me contestó con una sonrisa muda de medio lado.
El sábado por la tarde el lugar parecía una feria. En todos lados estaban los internos con sus parientes o amigos, conversando y comiendo dulces. A T. no lo visitaba nadie y se dedicaba a vacunar a todos los visitantes: al final de la visita mostraba con orgullo las monedas y billetes que había conseguido. Calculo que a mi mamá logró arrancarle unos veinte mil pesos entre visita y visita. "Es que a mí me rebajaron la pena por buen comportamiento y ya casi me toca irme, paisanito. Esta platica es para el pasaje". T. estaba más bien angustiado por la posibilidad de salir: "mire paisano, yo ya llevo aquí cinco años y no tengo para dónde ir, aquí por lo menos tengo comida y amigos. ¿No será que uno puede reclamar para que no le rebajen la pena?". Le prometí que le iba a consultar a un amigo abogado. Mi amigo me dijo que era la primera vez que oía de una solicitud como la de T., que creía muy improbable que un juez le suspendiera la rebaja pero que de todos modos iba a averiguar. Hablé con T. y me dijo que dejáramos así, que ya se estaba haciendo a la idea de salir.
Las sesiones con el psiquiatra eran por la mañana, pero no todos los días. En la primera me hizo un interrogatorio más amplio que el de la llegada y me prescribió un ansiolítico nuevo. En la segunda me preguntó cómo me veía a mí mismo dentro de diez años. Le dije que no había pensado en eso. "¿Y en cinco años?" "Tampoco". "¿Dentro de un año?" "En realidad, doctor, solo planeo las borracheras de los fines de semana, porque las de la semana son siempre iguales: todos los días de siete de la noche a tres de la mañana más o menos". Me planteó entonces una suerte de acertijo: "supongamos que dos barcos salen de Barranquilla, uno va para Miami y el otro no tiene un destino cierto. ¿A cuál le va mejor en el viaje?" "No sé, doctor". "Piense, ¿a cuál le debería ir mejor?" "Es muy poca información para saberlo", le dije. Continuamos así hasta que comprendí lo que quería: "supongo que le debe ir mejor al que tiene una ruta definida". "Eso es", me respondió. "Eso se llama longitud. Como los barcos, la vida debe tener una longitud. En este momento su vida no la tiene y tenemos que trabajar en eso. Le dejo de tarea imaginarse cómo será su vida en los próximos cinco años". El consejo me pareció elemental y estúpido, pero luego lo pensé mejor y acepté que el doctor tenía la razón. En la siguiente sesión le dije que en los próximos cinco años quería dejar de beber, escribir más y pasar más tiempo con mis hijas.
|
 |
Entonces me preguntó si alguna vez me había involucrado en algún proyecto social. Le dije que lo más parecido a eso en mi vida había sido dar limosnas en la calle. Continuó con la metáfora náutica y me explicó que los barcos también necesitaban amplitud, que a mayor amplitud más capacidad para albergar marineros. Y concluyó con una recomendación: involucrarme en algún proyecto que implicara a más personas que yo mismo. Esa tarde le conté a Diego de mi conversación con el psiquiatra y me dijo que quizá el doctor era marica y soñaba con un viaje a Miami en un barco lleno de marineros. Volví a pensar que había algo de razón en sus palabras.
Tuve una última sesión en la que el psiquiatra hizo pasar a mi mamá y a mi acudiente. Mi mamá contó que yo había sido sacado con fórceps y que por eso ella pensaba que yo era tan borracho y drogadicto. No conocía ese detalle de mi nacimiento, pero no me convenció el determinismo puerperal de mamá. Gabriel expresó su preocupación por mi afición al cigarrillo y, para mi alivio, el psiquiatra le dijo: "vamos por partes, no se puede dejar todo al mismo tiempo". Le pregunté entonces por qué no podía fumar en el hospital y me recordó que esas eran las reglas. Terminamos con una prescripción de litio y tiamina para todos los días: había sido mordido por la psiquiatría.
Los niños no diagnosticados no podían entrar a las visitas y por eso no pude ver a mi sobrino, que se quedó esperando en la entrada junto a mi hermana. Traté de subir para saludarlo por entre las rejas, pero un enfermero me cerró el paso. Solo pude verlo de lejos y sentí un extraño alivio porque no estuviera internado. Mamá me contó que Simón había dicho: "a mi tío lo encerraron porque dice gonorrea y fuma cigarrillo". Fue una curiosa coincidencia: en una de las novelas que leí en el manicomio, una mujer explica la falla en el carácter de su marido diciendo: "No ha logrado nada en la vida. Fuma y por las noches va a jugar al ajedrez". Yo hacía todo eso, lo que decía mi sobrino y un poco más.
El martes posterior al primer fin de semana me vi sorprendido por la presencia, en la entrada del comedor, de una muchacha con la que había estado saliendo y bebiendo antes del internado, M. Nos saludamos con dificultad y me dijo que iba para una cita. Pero las citas psiquiátricas no incluyen desayuno con los internos, y tuvimos que aceptar el hecho de que ambos habíamos ido a parar a un guayabo con hospitalización, como se aceptan todas las cosas desagradables en la vida: a la brava. Después del mediodía ya estábamos conversando. Uno de los enfermeros le puso la queja a un psiquiatra de que nos había visto juntos viendo televisión y acariciándonos. El doctor la regañó y le prohibieron esa clase de contacto. A mí no me dijeron nada. De todos modos los días siguientes mejoraron mucho con la compañía de M.
El último día se me hizo más largo. En la última sesión el psiquiatra me había dicho que el viernes podía irme, pero eso dependía de que él se acordara. Estuve esperándolo toda la mañana pero no lo vi. Contaba con la opción de retiro voluntario, pero necesitaba la autorización de mi acudiente y él estaba muy ocupado. Mientras me resignaba a otro día de hospital, J. trataba de animarme con el recuerdo de la "elegancia de sancocho" que servían los sábados. Luego del almuerzo de ese viernes me fui a una de las zonas que los internos habíamos acondicionado para la actividad ilícita de fumar cigarrillos de tabaco, y me encontré a T. conversando con J. y otro muchacho. Como era su costumbre en esos días, T. se lamentaba por su próxima salida. J. le dijo: "vea hermano, eso es muy sencillo, no es sino que coja aquí a un pirobo que le caiga mal y lo dañe, y así le vuelven a clavar varios años". El muchacho intervino: "nononononó, mejor se corta el cuello donde lo vean y así no perjudica a nadie". Entonces me metí y le dije a T: "¿pero cómo se va a dejar aconsejar de este par de locos? ¿Yo no le ofrecí pues la asesoría de un abogado?". El muchacho me dijo: "¡Ah!, ¿y usté quién es pues pa' venir a decirnos nada? Usté también está encerrado con nosotros". Me callé. Hasta entonces los había visto como "ellos", pero me di cuenta de que éramos "nosotros" y recordé las maneras compasivas y un tanto lastimeras de enfermeros, familiares y amigos, sumadas a la propia autocompasión, y nada de eso me gustó. En ese momento me sentí de veras encerrado. Si ese era el precio por las noches y los días de euforia junto a la botella, ya no lo quería volver a pagar. Descubrí en mí una voluntad de darle la razón a todo el mundo, de pedir apoyo, de entregarme en los brazos de la primera ayuda que apareciera, y ese descubrimiento me desagradó aún más.
Por la tarde me dijeron que el psiquiatra ya había firmado la orden de salida y le permitieron a Diego firmar como acudiente. Me entregaron una receta con la lista de medicamentos, una bolsa con mis cosas, una cita para dentro de un mes y la advertencia de que, por haber estado interno, no podía venir a visitar a nadie –yo quería visitar a M. La busqué y nos dimos un beso a escondidas. Le dejé diez mil pesos a T. y me despedí de todos los que encontré en el camino de salida.
|